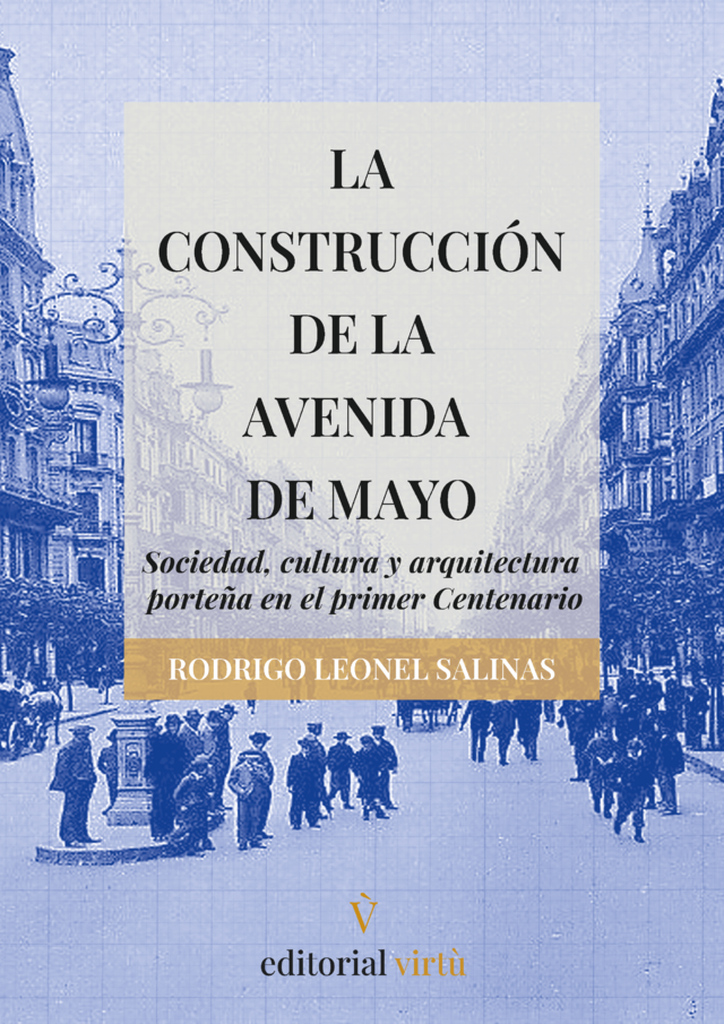
La Gran Vía
Reseña de «La construcción de la Avenida de Mayo» de Rodrigo Salinas [1]Este texto fue publicado originalmente en: https://laagenda.buenosaires.gob.ar/contenido/81238-la-gran-via
Un bulevar de inspiración francesa, construido mayoritariamente por trabajadores italianos, adoptado como propio por la colectividad española. La Avenida de Mayo, proyectada hace 140 años e inaugurada oficialmente de apuro hace 130, marcó la consagración del proyecto político de la Generación del 80 y la transformación de Buenos Aires. La Gran Aldea pasó a ser la París de Sudamérica mediante el quiebre de la cuadrícula colonial en el centro histórico. Sigue marcando el camino recto que va de la Casa Rosada al Congreso. Vista hoy, parece angosta. Quedó anclada en la tradición, lejos de lo que sea novedad, tendencia, aspiración, el ideal de los lugares a los que “hay que ir”, salvo para los turistas y para los porteños cuando nos ponemos en modo visitantes de la ciudad propia.
Implicó pegarle un hachazo al Cabildo (corte que se emparejó del otro lado cuando se abrió la Diagonal Sur). Se barrieron por el medio trece manzanas de casonas coloniales (muchas de la elite) que se desplegaban entre las paralelas calle Victoria (actual Hipólito Yrigoyen) y Rivadavia. Se expropiaron más terrenos de lo que hacía falta, en un mecanismo que le permitió a la ciudad rematar los metros cuadrados excedentes para financiar las obras. Hubo sospechas de negociados y corrupción, al punto que Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires (elegido por el presidente según la ley orgánica vigente durante más de un siglo), fue suspendido por el Concejo Deliberante. Pero después lo reincorporaron. No pasó nada.
El orden conservador inaugurado por Julio Argentino Roca en 1880 mandaba construir la Argentina moderna a paso redoblado y sin mirar detalles. Ese mismo año se federalizó Buenos Aires luego de la última batalla de las guerras civiles (acá mismo, en Parque Patricios, Puente Alsina y otros puntos). Urgía transformar la ciudad cabecera de los tres poderes del Estado y levantar sus palacios, en un contexto de inmigración explosiva.
Torcuato no llegó a ver la mayoría de los cambios. Ni siquiera la avenida de Mayo terminada, porque murió en 1890. Pero fue quien promovió el aspecto general que Buenos Aires aún conserva en el micro y macrocentro, Recoleta y los Bosques de Palermo. En 1884 consiguió que se aprobara una ley nacional que declaraba de utilidad pública (sujetos a expropiación) los lotes necesarios para la apertura de una avenida de treinta metros de ancho desde la Plaza de Mayo hasta la avenida Entre Ríos, donde todavía no estaba el Congreso (fue construido entre 1896 y 1906). Al final, las últimas tres manzanas se usaron para modificar la Plaza Lorea y dar lugar a la Plaza Congreso.
La avenida de Mayo no solo fue el primer bulevar de la capital, sino el primero en ser iluminado con lámparas eléctricas, que fueron colocadas en el medio de la calzada. Las veredas se llenaron de plátanos para dar sombra rápido. Al mismo tiempo, se hicieron los tendidos de gas domiciliario, agua corriente, teléfonos y desagües. Los primeros adoquinados fueron de madera: la pinotea duró apenas dos años, el algarrobo probó ser más duradero.
Tras numerosos frenos y juicios, la inauguración oficial se llevó a cabo en 1894 y tuvo mucho de cartón pintado. Todo estaba a medio hacer. Se veían los fondos de las casas que habían quedado en pie y las nuevas construcciones en marcha (que debían tener una altura máxima de 24 metros hasta la cornisa, sin contar cúpulas y mansardas). Las fichas estaban puestas en la fastuosa celebración del Centenario de 1910. Ahí sí. La Avenida lucía en su hora más gloriosa, con la recién terminada Plaza Congreso. No obstante, al año siguiente comenzaron a levantar el pavimento por completo para construir, a cielo abierto, el subte A. Inaugurado en 1913, el primer tramo fue de Plaza de Mayo a Plaza Once.
Atento a los aniversarios, Rodrigo Leonel Salinas publicó recientemente La construcción de la Avenida de Mayo: sociedad, cultura y arquitectura porteña en el primer Centenario. El autor es profesor y licenciado en Historia por la UBA. Su tesis abordó el discurso de homogeneización de la población de la Capital a fines del siglo XIX.
Más allá del contenido, el libro entraña otra novedad: salió por Virtù, flamante editorial con sede en Corrientes, centrada en la divulgación científica y académica. Por ahora publica solo en formato digital.
***
Salinas reseña la construcción de los principales edificios que acogieron las diez cuadras de la avenida en su primera época. La simple enumeración resulta apabullante: el Palacio Municipal, el diario La Prensa (hoy Casa de la Cultura), el pasaje Roverano (situado detrás del Cabildo), la segunda sede del Club del Progreso, La Inmobiliaria, los teatros Avenida (“catedral de la zarzuela”) y Mayo, los cafés Tortoni e Iberia (el primero y el segundo más antiguos de Buenos Aires), Los 36 Billares y otros bares como Madrid, La Armonía, La Castellana, París, el anexo de Gath y Chaves y la gran tienda A la ciudad de Londres (destruida por un incendio en agosto de 1910), los hoteles más lujosos del momento (Metropole, Majestic, Gran Hotel España, Chile) y otra docena larga de hoteles más pequeños, como Windsor, Novel, Alcázar y Astoria.
Construidos con vigas y columnas de acero, más hormigón armado, ladrillo, mampostería, mármol, profusión de ornamentos de yeso, hierro, madera, bronce y vidrio, los estilos de estos edificios fueron del academicismo francés con toques italianizantes al art noveau, pasando por el neoclásico y el ecléctico. El arquitecto noruego Alejandro Christophersen descolló al firmar muchas de las obras.
Más avanzado el siglo XX se sumaron otros emblemas como el Palacio Barolo y el Hotel Castelar (donde vivió Federico García Lorca). Los enfrentamientos entre españoles en la Avenida de Mayo, durante la Guerra Civil en la península, marcaron momentos de agitación y violencia. La situación se repitió a lo largo de décadas en manifestaciones políticas y gremiales netamente argentinas.
La avenida de Mayo fue también una gran sala de redacción. Además de La Prensa, tuvieron allí su sede El Argentino, El Diario, Última Hora y, a partir de 1926, el legendario Crítica de Natalio Botana. Músicos, escritores, plásticos, artistas del cine, la radio y el teatro, junto con dirigentes políticos de distinto origen (aunque con mayoría radical en cierto momento), conformaron el medio ambiente que se desplegaba en los salones y en las mesas y sillas de las veredas.
Con el tiempo se construyeron edificios que rompieron el estilo de la avenida, como la torre La Buenos Aires, finalizada en 1985. Para entonces ya había comenzado la decadencia, a medida que la imaginaria “frontera norte” que divide a Buenos Aires se iba corriendo de Corrientes a Córdoba y luego a Santa Fe.
En 1997, un decreto declaró a la Avenida como “lugar histórico nacional”, lo cual endureció las condiciones para construir, modificar frentes y colocar publicidades y marquesinas.
El punto más bajo fue durante la crisis de 2001. La desocupación de locales comerciales orilló el 70%. A partir de 2004, la jefatura de gobierno de la ciudad implementó un programa de revitalización para poner en valor fachadas históricas mediante créditos, con la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Hoy, la avenida de Mayo luce mejor, pero la pandemia la golpeó con el cierre de oficinas, como a todo el centro porteño.
***
A continuación, la síntesis de una charla mantenida con el historiador Rodrigo Salinas:
-¿Cuál fue el impacto que produjo la Avenida de Mayo, en su momento, para el porteño de a pie?
-Fue extraordinario. La ciudad tenía calles muy estrechas y poco luminosas, de casas bajas, heredadas del período colonial, lo que facilitaba que se desarrollaran focos de infección principalmente en los barrios del centro y en los alrededores de la Plaza de Mayo; un ejemplo muy claro fue la fiebre amarilla de 1871. Poco a poco se fueron demoliendo las viejas casonas para construir en aquellos espacios suntuosos palacios que emulaban los estilos y el gusto refinado de la arquitectura académica francesa desarrollada principalmente en París con el proyecto del Barón de Haussmann.
-¿Cómo ves hoy a la Avenida de Mayo?
-Claramente no es la avenida esplendorosa que supo ser. Fue perdiendo cierta relevancia dentro de la ciudad masificada en la que se convirtió Buenos Aires. Durante la pandemia, un día salí a caminar y me movilizó el cierre del Bar Iberia, que está ubicado en la esquina de la calle Salta. La buena noticia es que reabrió.
-¿Difiere nuestra visión de la que tienen los turistas?
-Absolutamente. Buenos Aires es y seguirá siendo una de las ciudades más importantes de América Latina y del mundo. Captura la atención de extranjeros que gustan sentarse a disfrutar un café en el Tortoni o subir al Palacio Barolo o escuchar un concierto de coplas y zarzuelas en el Teatro Avenida. Muchas veces ellos, sumergiéndose en Internet en sus países de origen, llegan a la ciudad más informados que sus propios habitantes.
-¿La inauguración de la Avenida de Mayo tuvo mucho de efímero, verdad?
-La apertura oficial fue el 9 de julio de 1894, en coincidencia con los festejos de la Independencia. Federico Pinedo era el intendente. En una fotografía que está en el libro, se nota que fue bastante precaria aunque no faltaban los banderines flameando, típicos de aquellos años en las celebraciones patrias. Todavía podía verse la mixtura entre los antiguos edificios, más bajos, y los nuevos, tapiados y en construcción, con alturas que excedían el promedio de la época.
-Tuvieron que pasar 16 años hasta que la Avenida alcanzó su mayor brillo durante el Centenario.
-El Centenario fue muy escenográfico, especialmente en el trazado que une la Plaza del Congreso con la Plaza de Mayo. Significó el coronamiento de una época que fue bisagra en nuestra historia: por un lado, el «progreso indefinido» que la euforia conservadora – liberal vaticinaba para nuestro país y, por el otro, la dicotomía entre el capital y el trabajo, que pudo observarse con el advenimiento de las primeras huelgas a principios del siglo XX.
-¿Torcuato de Alvear se excedió en sus atribuciones?
-La política de «demoler todo» de Alvear planteaba la necesidad acuciante de derribar y abrir la Avenida lo más rápido posible, y así ocurrió. La llamaron “la avenida de los pleitos” porque algunas familias acomodadas decidieron llevar sus casos a la Corte Suprema para dirimir los conflictos con el estado municipal.
-¿Por qué la colectividad española copó la Avenida de Mayo?
-La inmigración española fue la segunda en importancia luego de la italiana. Eligió la Avenida de Mayo para abrir sus bares y teatros por varios motivos. Primero, porque se asemejaba a la Gran Vía de Madrid. Segundo, porque los españoles se dedicaron mayoritariamente al comercio, mientras los italianos se hicieron fuertes en la construcción. Y tercero, porque buena parte de los españoles que arribaron a la Argentina entre fines del siglo XIX y comienzos del XX no lo hicieron solos sino acompañados por familiares. Las conexiones con otros connacionales que ya vivían en la ciudad eran inmediatas, lo que les permitió construir una frondosa red de asociaciones mutuales.
Referencias
